Novela
Javier Sierra: ‘El arte nació para marcar el más allá”
'El plan maestro’, en catalán y castellano, es una invitación a recordar “cómo se debe entender y disfrutar del arte”

Javier Sierra en el Museo del Prado.
El plan maestro, la última novela de Javier Sierra (Planeta/Columna), es un thriller histórico que parte de un misterioso encuentro ocurrido en 1990 en el Museo del Prado para adentrarse en una trama donde el arte esconde un conocimiento esencial y actúa como puente entre mundos. El autor, que vive en Madrid, tuvo, de niño, una estrecha relación con Tarragona, donde pasó estancias en diferentes localidades. Como anécdota, cuenta que tenía un tío que fue párroco de Masdenverge, cerca de Ulldecona, por lo que pasó varios veranos de su infancia en aquella casa parroquial. “Era la única manera de ir a la playa, a La Ràpita”, bromea Sierra, quien entiende perfectamente el catalán. “También viví un par de años en Vinaròs, que es frontera con Tarragona. Y además, mis padres se casaron en L’Ametlla de Mar. Como mi padre estaba destinado a Teruel como cartero, nací y crecí allí, pero tengo raíces muy próximas a Tarragona”.
¿Esta novela es su plan maestro?
Más que un libro es como una misión. Te ayuda a comprender el arte desde una perspectiva completamente diferente. Iba a decir nueva, pero es al contrario, es quizás la visión más antigua del arte. Cuando el arte no era estética, no era geometría, no era proporción, cuando el arte era emoción. He querido recuperar esa visión prehistórica para comprender por qué inventamos el arte hace 70.000 años y lo he hecho como sé hacerlo, a través de una novela.
¿Qué deberíamos hacer?
El arte de los museos está desnaturalizado. Es decir, es un arte que hemos sacado del lugar para el que fue concebido y lo hemos puesto bajo la luz eléctrica, cuando en origen estaba diseñado para ser contemplado bajo la luz de las velas o de la escasa luz que podía haber en el lugar original. Eso ya es un hándicap porque altera la lectura que hacemos. La hacemos muy desde la razón, desde la analítica, y poco desde la función de asombro, que era la que perseguía el arte. Lo que propongo es que conozcamos esos condicionantes cuando vamos a visitar un museo y le preguntemos en silencio a la obra que contemplamos para qué fuiste creada. A partir de ahí surgen respuestas muy curiosas.
¿Algunos pintores las creaban como una manera de rebelarse, por ejemplo contra la Iglesia?
No. En origen el arte tenía otra función. No era tanto una cuestión de rebelión. Eso vendría después. En origen la función del arte era hacer visible lo invisible. Es decir, pintaban espíritus, pintaban dioses, ángeles, dragones, pintaban todo aquello que no podíamos ver con los ojos naturales y que, sin embargo, entendíamos que existía y que queríamos mostrar a los demás. Esa es su primera función. Es una función casi mágica, de hacer aparecer lo que no está. Luego ya, con el correr de los siglos, los artistas se convirtieron en los intelectuales de su tiempo.
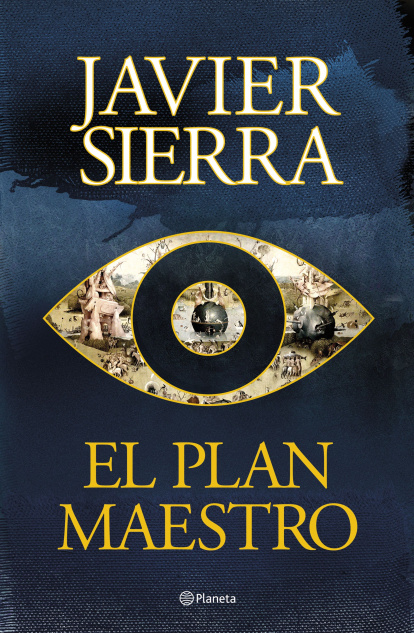
¿Qué cambió?
Muchos de ellos podían leer, que ya era mucho, pero no solo leían la Biblia, sino también los apócrifos o los libros prohibidos. Y querían contar esas cosas que habían leído a través de su arte. Por eso, por ejemplo, cuando vemos tantas escenas del nacimiento donde aparecen los tres reyes magos con el buey y la mula. El buey y la mula no están en los Evangelios. Eso es cosa de los apócrifos que vienen de fuentes que no son las oficiales o las ortodoxas. Pintan tres reyes magos porque en los Evangelios se dice que entregaron tres regalos a Jesús, no porque dijeran que hubiera tres reyes magos, no sabíamos cuántos había. En fin, son matices, pero son interesantes para comprender cómo ellos utilizaban las fuentes a la hora de pintar.
¿Qué me dice de los animales? ¿Los perros, por ejemplo, también ven cosas invisibles a nuestros ojos?
Claro, esto tiene que ver con algo sobre lo que también reflexiono en el libro. Es decir, no somos la única especie inteligente que habita la Tierra, cualquiera que tenga un perro sabe que son muy inteligentes, pero también sabemos que las ballenas tienen un lenguaje con el que son capaces de expresar cosas complejas. Con los delfines pasa lo mismo, pero ninguna de estas especies inteligentes es capaz de sintetizar uno de esos pensamientos complejos en un rasgo, en una imagen artística. Eso no existe. Por lo tanto, el arte es algo que nos define como especie inteligente diferente. Lo que nos diferencia es nuestra capacidad de crear elementos simbólicos y eso también a mí me resulta muy interesante.
Cuando el perro le ladra la oscuridad…
Claro. Fíjate que la misma percepción del perro a veces también la tienen los niños muy pequeños cuando de repente se giran hacia un lado de la habitación y se ponen a temblar y no te lo explican porque son bebés todavía, o lo tenemos también en nuestra fase de maduración, hasta los siete u ocho años, cuando de repente nos es muy fácil ver caras en las nubes. Es una manera de ver la realidad, a partir de unos pocos rasgos le damos un sentido. Luego, con la irrupción de la educación y de la madurez cerebral, lo vamos perdiendo. Pero esa capacidad primitiva o primordial del ser humano me fascina y por eso he metido niños en esta trama en la que ellos ven lo que los mayores no vemos.
Lo que supuestamente los maestros apuntan.
Eso es. El tema de los maestros procede de una experiencia personal. Hace 12 años publiqué un libro que se titulaba El maestro del Prado, en donde hilaba un relato a partir de una experiencia personal. Cuando era adolescente, venía de provincias y llegué a Madrid para estudiar mi carrera pasaba muchas tardes en El Prado, era el único sitio habitable que tenía Madrid para mí. Y una de esas tardes, un señor se me aproximó por la espalda y me enseñó a interpretar una tabla de Rafael, una sagrada familia, dándome todas las instrucciones de cómo podía leer una obra de arte. No mirarla, no verla, sino leerla. Aquello me fascinó, pero aquel señor no se volvió a cruzar conmigo en la vida. Yo volví al Prado muchas veces, buscándolo, preguntando por él, pero nunca di con él. Así que lo convertí en personaje literal. Cuando me puse a repasar esto para El Plan Maestro, me di cuenta de otra cosa. Eso que había hecho aquel señor conmigo está ya descrito en todas las mitologías antiguas del planeta.
¿Por ejemplo?
En la antigua Mesopotamia creían que había una categoría de dioses que se aparecían entre los babilonios, les enseñaban durante unos días matemáticas, astronomía, geometría o a arar la tierra y después desaparecían para no volver nunca más. En el fondo, era lo mismo que a mí me había pasado en El Prado miles de años más tarde. Por lo que decidí trazar una línea argumental entre mi propia experiencia con aquellas otras de los mitos antiguos y de ahí surge esa idea de los maestros e inductores que transita toda mi novela.
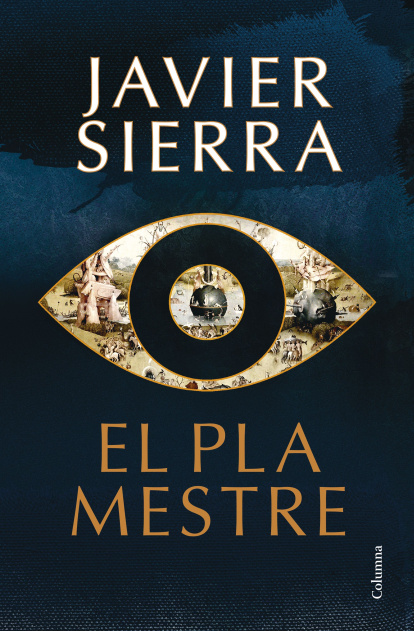
He ido repasando los cuadros que propone…
O sea, que te has convertido en cómplice de mi novela.
Sí. ¿Siempre hay un enigma detrás?
Es lo que yo llamo en la novela la segunda mirada. Esa capacidad de distinguir formas en los huecos de la pintura, que también es información. No me lo he inventado yo. Es decir, los pulmones están en La primavera, de Boticelli; el ojo en El jardín de las delicias, de El Bosco, existe. Todo eso está. Hay muchas cosas que me he dejado fuera, pero incluso Durero tiene varios dibujos de almohadones a los que dedicó una etapa de su vida y todos tienen cara. Los pliegues de la sábana sobre el almohadón, de la funda, dan el aspecto de rostro si lo sabes ver. Esto era una manera de pintar muy particular, que creo que viene de la Prehistoria, de los maestros pintores de las cuevas. Por eso lo he conectado todo en la novela. Las pinturas rupestres son clave.
Que utilizaban las protuberancias de la pared.
Pensaban que el soporte sobre el que estaban pintando no era inorgánico. Ellos no concebían lo inorgánico. Para nuestros antepasados remotos todo era animal, todo era anímico. Pensaban que la pared de la cueva era una membrana que separaba el más allá del más acá y que en el más allá había un bisonte que se había apoyado contra esa membrana y ese era el bulto que ellos palpaban en la pared y que silueteaban con pigmentos para hacerlo visible al resto de la comunidad. Es decir, el arte nace para marcar el más allá. Y ese descubrimiento, que es un descubrimiento antropológico, a mí me ha fascinado y es lo que me ha impulsado a escribir este libro.
Sin embargo, durante muchos siglos, el arte era elitista. No llegaba a la población.
El arte es algo que ha entrado en nuestra vida de manera brutal gracias primero a la imprenta, en el siglo XV, y después, con todas las nuevas tecnologías en estos momentos. Pero cuidado porque corremos el peligro de no comprenderlo por saturación. Recibimos tantos impulsos de arte, todos los días a través de las redes, de los medios de comunicación, etcétera, lo hemos naturalizado tanto que no le prestamos atención. Es decir, lo miramos unos segundos y luego pasamos a lo siguiente. Y para comprender una obra de arte necesitas tiempo. Es como leer un libro. Cuando entro en una pinacoteca pienso que estoy entrando en una biblioteca y que los cuadros son libros. Pero son libros mudos, sin palabras, que necesitan que alguien te los explique para comprenderlos. Y ahí es donde yo entro. Es donde me arrogo la función de darle palabras a esos cuadros.
En el Prado, por ejemplo, con la avalancha de gente… Para ‘El jardín de las delicias’ necesitarías una semana.
Llevo años yendo al Prado. Voy todas las semanas y todavía no me he acabado El jardín de las delicias. Pero es muy difícil saltar de esta era de la prisa y la saturación a una era de la contemplación. Aunque hay que intentarlo. Mi novela es una invitación a recordar cómo se debe entender y disfrutar del arte. Si no, no lo vas a disfrutar. Vas a verlo, vas a valorar que es muy bonito, pero poco más. No vas a dar un paso más allá y cuando descubres lo que hay al otro lado del arte, lo que hay al otro lado de la membrana, es cuando te puedes maravillar.
¿Cómo ha escogido los cuadros?
Hice una selección que me permitiera una narrativa, saltar de uno a otro y contar una historia. Pero no quería que fueran solo de un periodo concreto. Arranco en las cuevas rupestres y termino en Frida Kahlo, en el siglo XX, porque quería demostrar, de alguna manera, que esa visión instintiva del arte, que esa segunda mirada de la que hablábamos, se ha extendido a lo largo de los siglos y ha llegado a nuestros días. Es una lista de los cuadros que tienen algo oculto. Algún día seguramente publicaré una enciclopedia donde estén todos estos cuadros.





